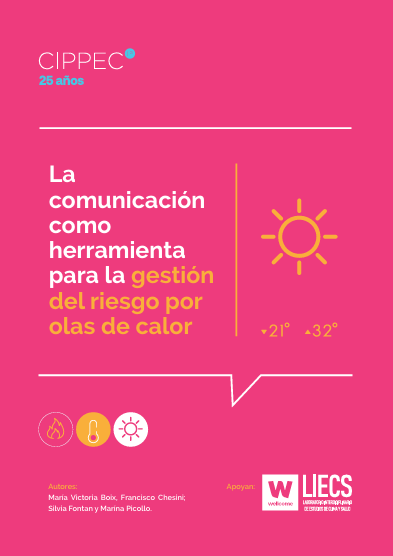Este documento se desarrolla en el marco del proyecto Impacto de las Olas de Calor en la Salud de los Adultos Mayores en Ciudades de Argentina, impulsado por CIPPEC con el apoyo de Wellcome Trust (Grant #312404/Z/24/Z) y en articulación con el Laboratorio Interdisciplinario de Estudios de Clima y Salud (LIECS).
El proyecto tiene como objetivo generar evidencia interdisciplinaria y herramientas prácticas para fortalecer la preparación de las ciudades argentinas frente al calor extremo, con especial énfasis en la salud de las personas mayores. A partir del trabajo conjunto con gobiernos locales, especialistas y organizaciones del sistema científico, el proyecto busca contribuir al diseño de estrategias integrales que articulen análisis climático, gestión urbana, comunicación del riesgo y acciones de cuidado. En este marco, el presente análisis climático constituye uno de los insumos técnicos fundamentales que sustentan el desarrollo de guías, recomendaciones y procesos de acompañamiento a ciudades orientados a reducir los riesgos asociados a las olas de calor.