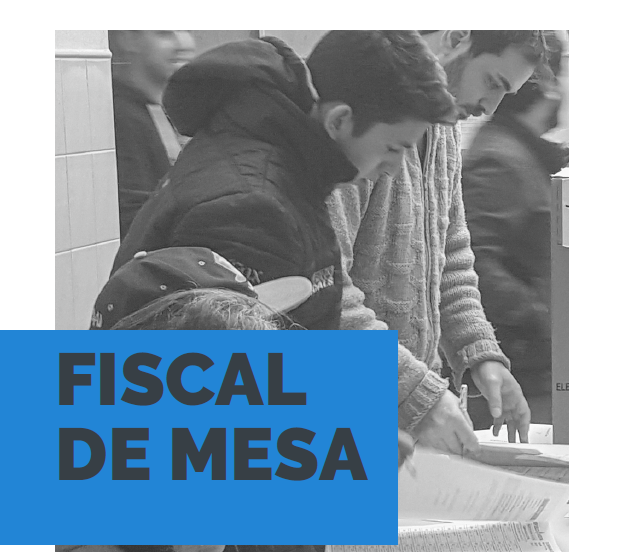Este documento presenta un estudio sistemático de los resultados provisorios de la elección del 25 de octubre de 2015 en la provincia de Buenos Aires para las categorías de Presidente, Gobernador e Intendente.
El estudio analiza la cobertura, la precisión y la consistencia de los datos de de cada mesa electoral, como una medida aproximada de la calidad y la integridad de la votación. Con este fin, se utilizó un conjunto de técnicas que se conoce como “análisis forense de las elecciones” porque se realiza con posterioridad a los comicios.
Entre los principales hallazgos se destacan que en las elecciones de 2015 en la provincia de Buenos Aires el conteo provisorio fue exhaustivo y preciso; que hay pocas mesas y circuitos con valores atípicos (que se salen del patrón); que esos valores que podrían indicar error o manipulación fueron más frecuentes en las categorías Intendente y Gobernador y ocurrieron en unas pocas mesas concentradas en pequeñas regiones de algunos municipios; que por su baja frecuencia y poca magnitud ninguna de las anomalías detectadas podría haber afectado el resultado de la elección para ninguno de los cargos estudiados; y que hay valores atípicos para cada uno de los tres principales partidos, de modo que no hay un sesgo sistemático en favor de alguno de los principales contendientes.