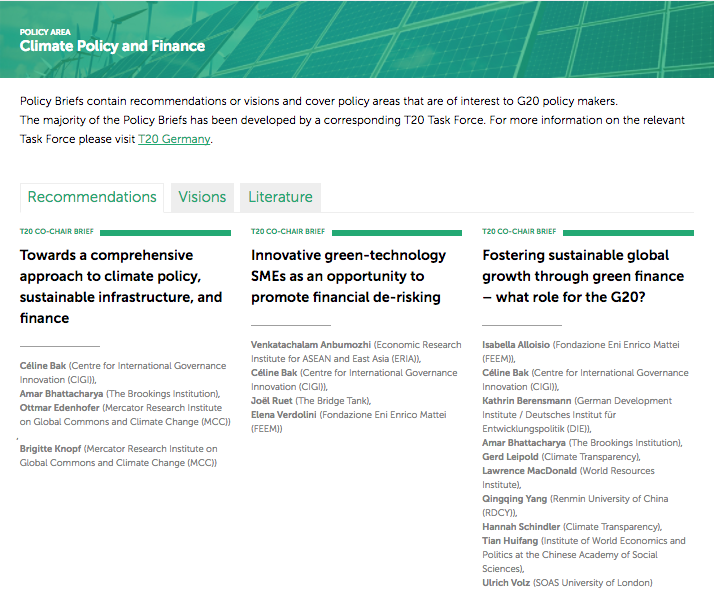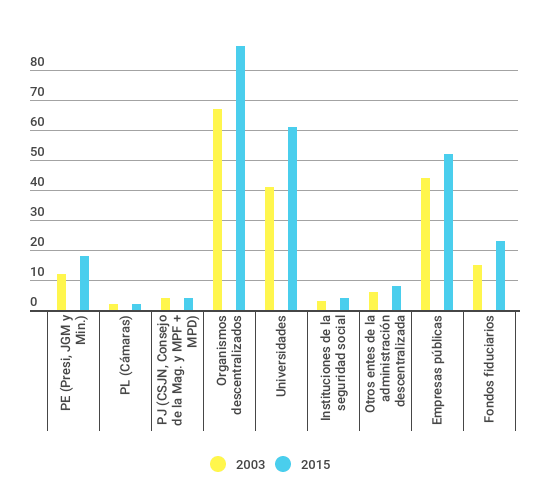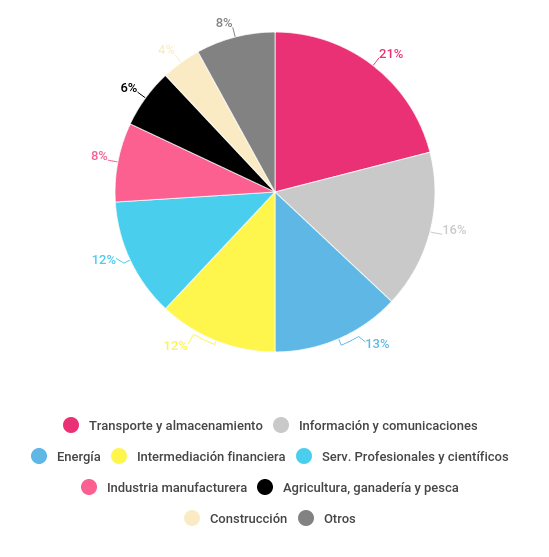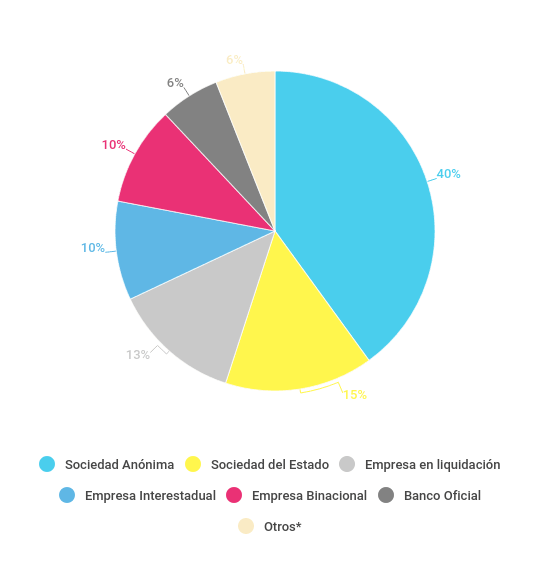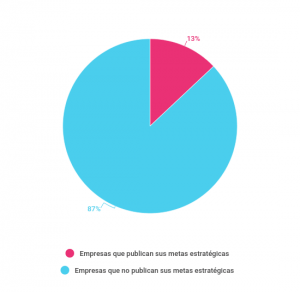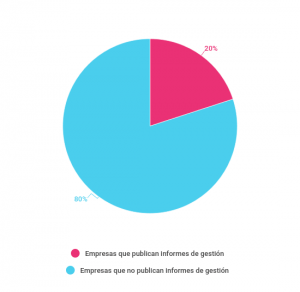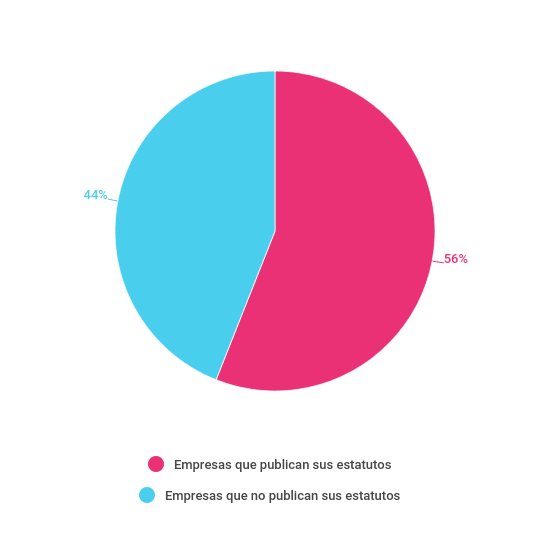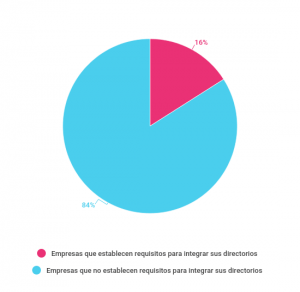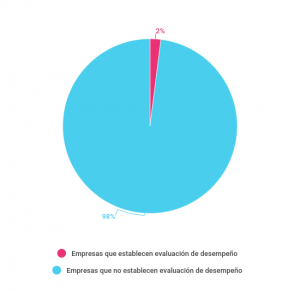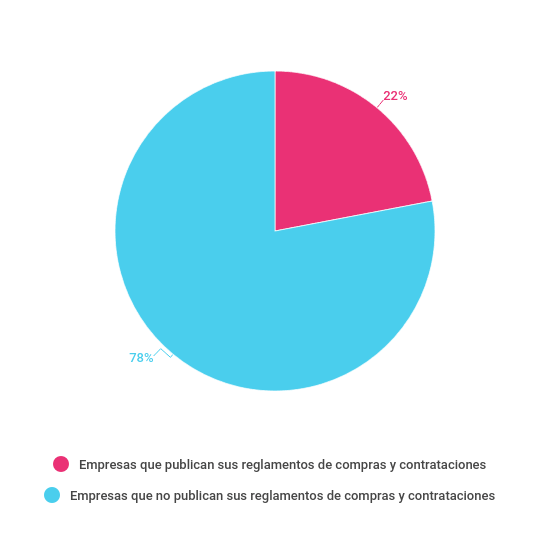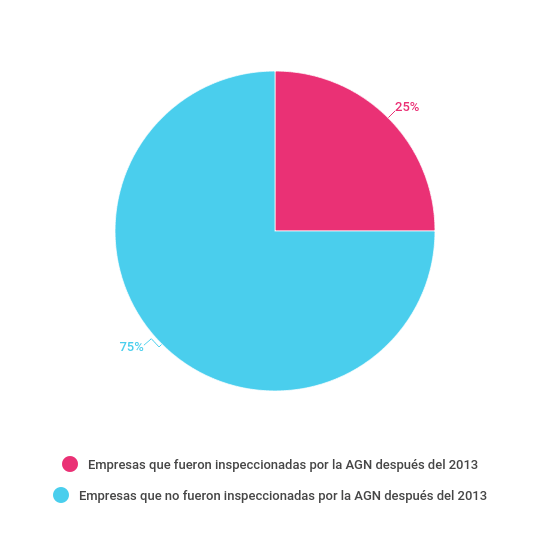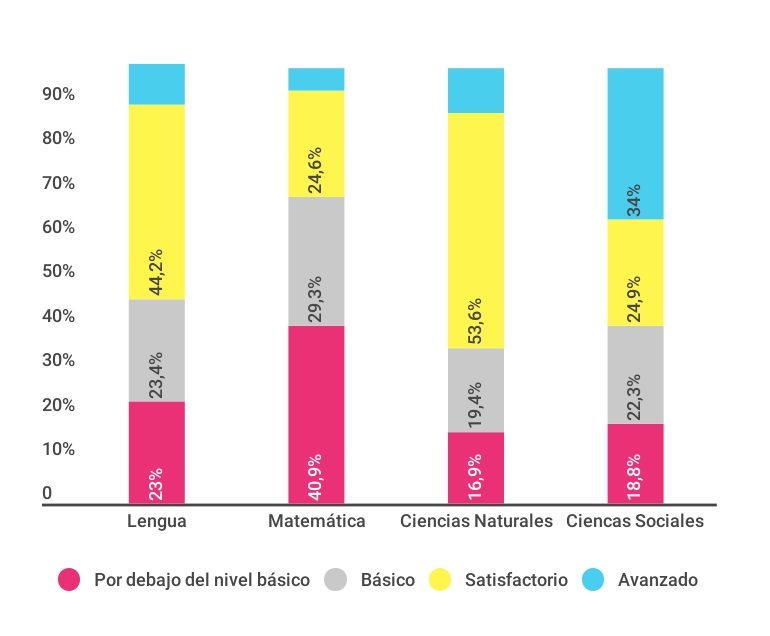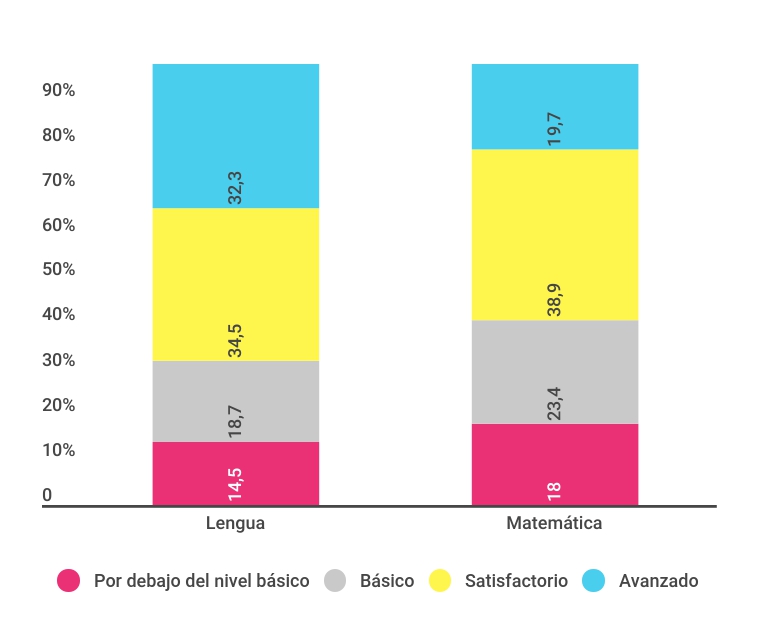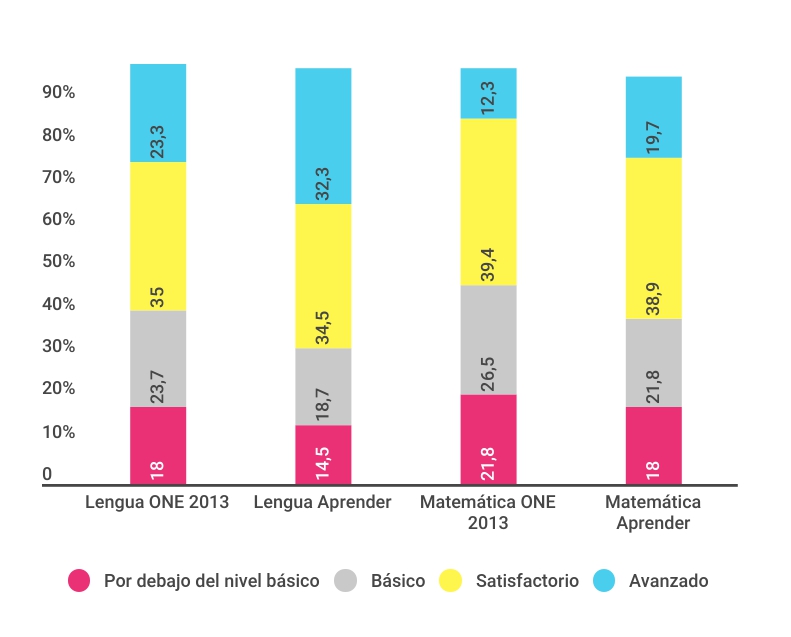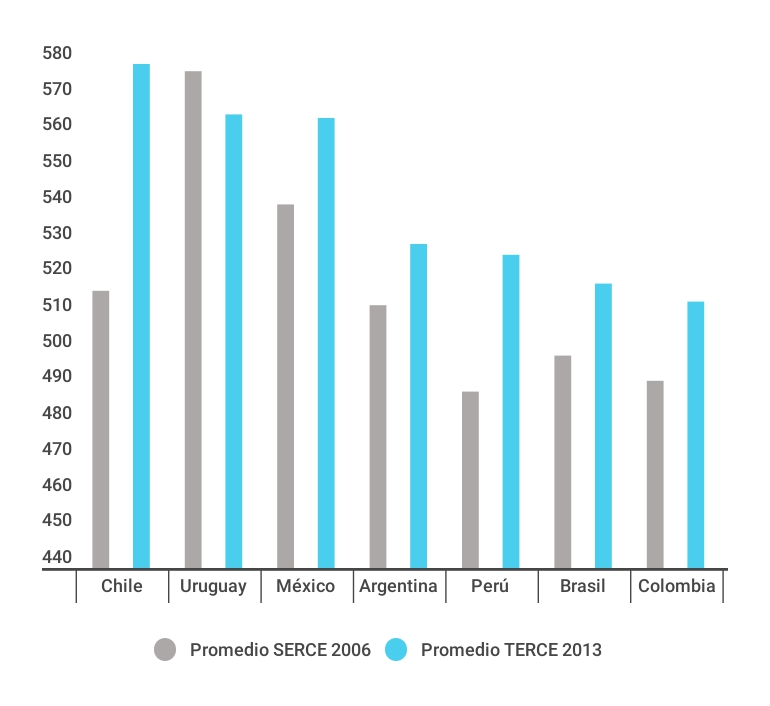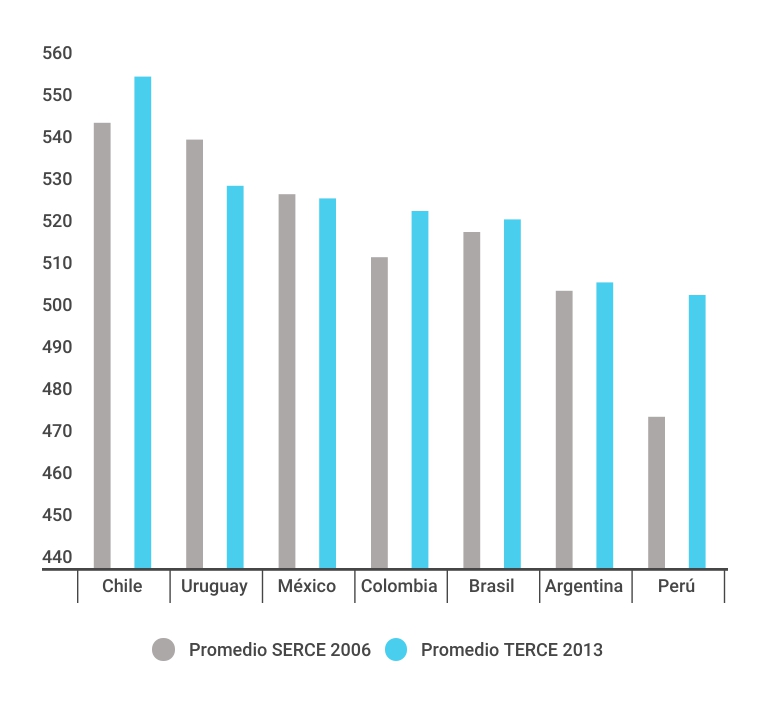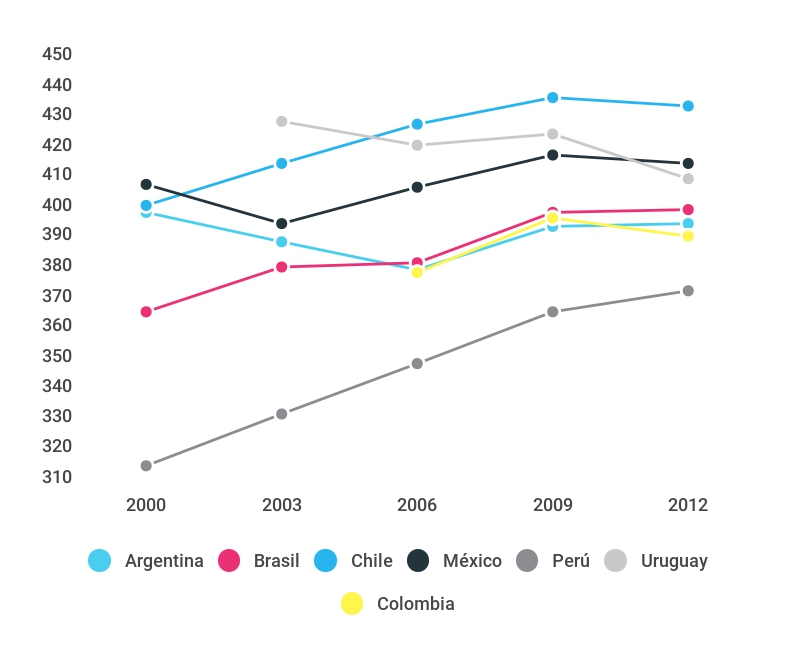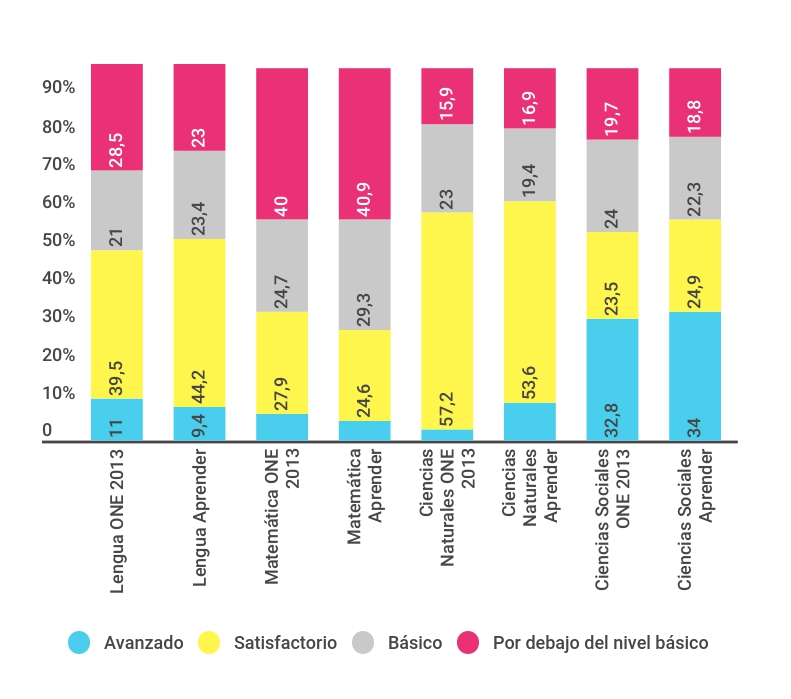“El rol de los think tanks en la era de la post verdad” fue el tema que sobrevoló el encuentro del T20 que se desarrolló el 29 y 30 de mayo en Berlín, del que CIPPEC tuvo el honor de participar. La necesidad de comunicar mejor las recomendaciones de política que realizamos los thinks tanks en todo el mundo, sobre todo en un momento de crisis de valores, se vuelve central.
Durante el encuentro diversas organizaciones propusieron políticas públicas destinadas a reducir los efectos del cambio climático, uno de los temas más importantes del encuentro de líderes del G20 que se desarrollará este año el 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania. Con la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París, recientemente anuncia, el trabajo de los think tanks con evidencia y propuestas concretas, se vuelve aún más relevante.
Por esto les quiero acercar aquí (click sobre la imagen) las propuestas para frenar el cambio climático que think tanks de todo el mundo le elevaron a los líderes del G20.