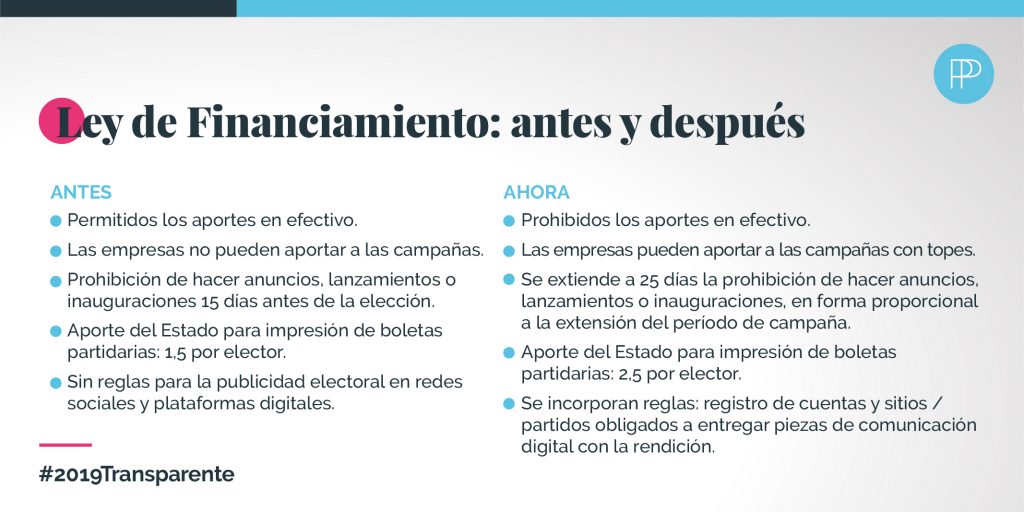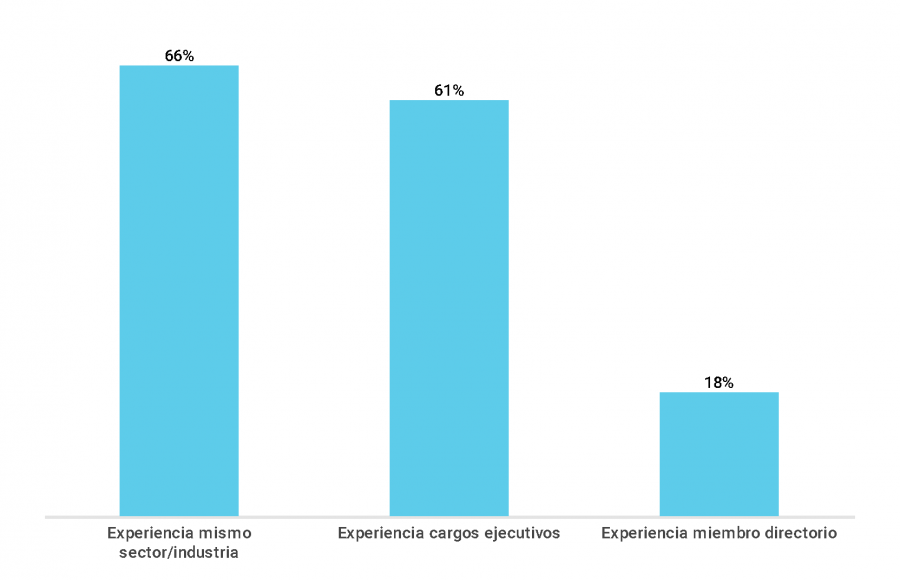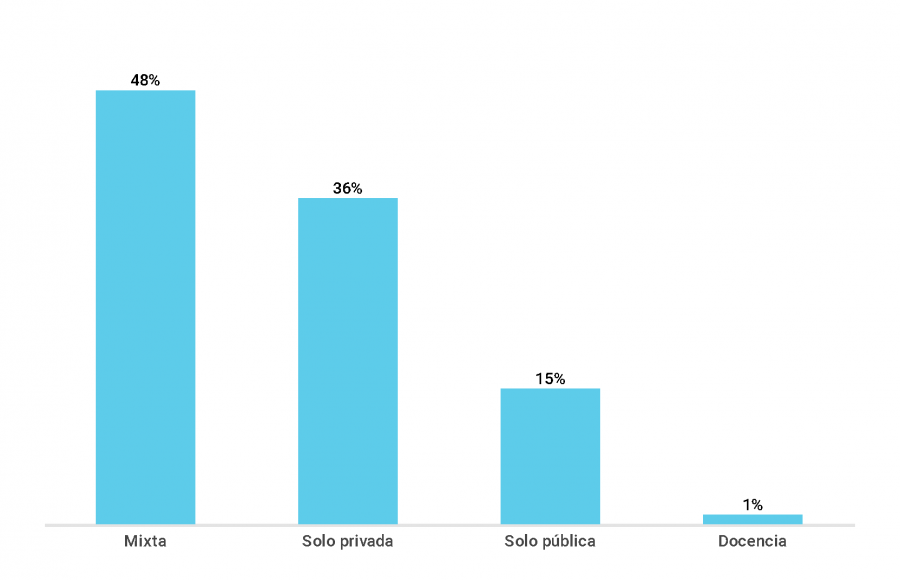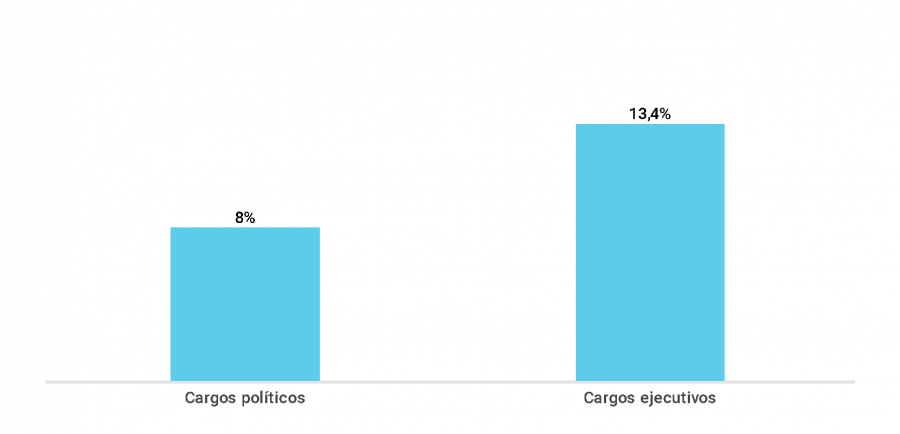Publicado en mayo de 2019
La economía argentina experimentó una serie de cambios salientes en la estructura y dinámica de las exportaciones durante los últimos veinte años. La expansión de la producción de oleaginosas, la caída significativa en la oferta exportable de energía y el dinamismo en las ventas externas de los denominados “servicios basados en el conocimiento” (SBC) –servicios informáticos, empresariales, software, industria audiovisual y otros-, fue acompañado por un estancamiento de las cantidades exportadas de bienes en los años más recientes.
A su vez, la Argentina quedó mayormente al margen de los aspectos más dinámicos de la globalización por su desconexión de las Cadenas Globales de Valor (CGV) que, desde hace dos décadas, vienen reorganizado la producción mundial. Estas se caracterizan por la desconcentración geográfica (off-shoring) y la separación y desintegración vertical (out-sourcing) que localizan la producción donde la reducción de costos más que compensa las dificultades de la distancia y la coordinación.
La consecuencia práctica de la escasa vinculación con las CGV y la estructura actual de exportación es un bajo nivel de exportaciones con relación al tamaño de la economía y de la población del país. Este fenómeno constituye una restricción al crecimiento económico y al desarrollo de largo plazo en un contexto de estancamiento – alternando recuperaciones de corta duración y recesiones-, durante los últimos ocho años.
Hacia una trayectoria de crecimiento económico
Una nueva estrategia comercial no puede ejecutarse de forma aislada: se requiere una acción coordinada de la macroeconomía, el desarrollo productivo y la estrategia comercial. Una condición necesaria para alcanzar la trayectoria del crecimiento económico es consolidar el desempeño exportador.
¿Cuáles son los aspectos más relevantes para dinamizar la plataforma exportadora de Argentina? Este documento realiza un primer diagnóstico que identifica los principales factores subyacentes al desempeño exportador de la economía argentina. Repasa la estrategia reciente en materia de política comercial, valora sus resultados y las restricciones que encontró para alcanzar las metas propuestas, y señala los principales hitos de la tarea pendiente.