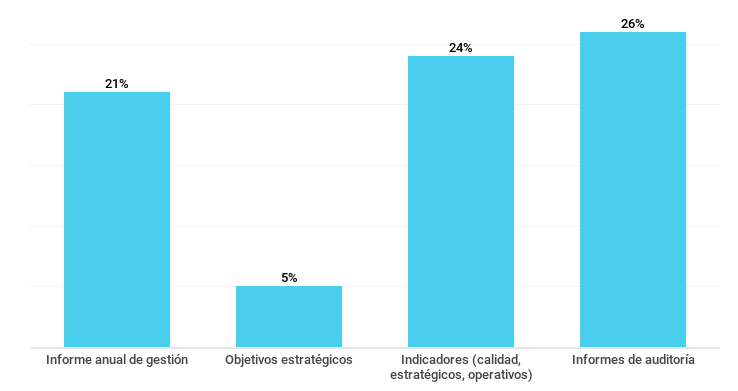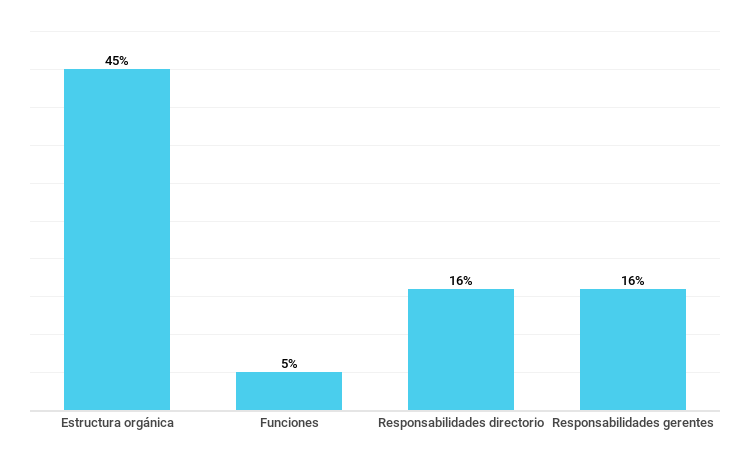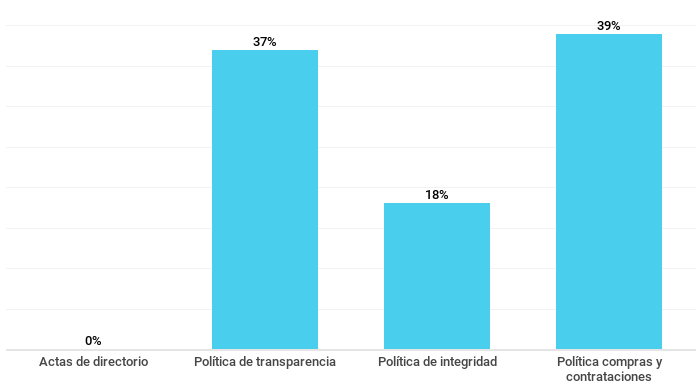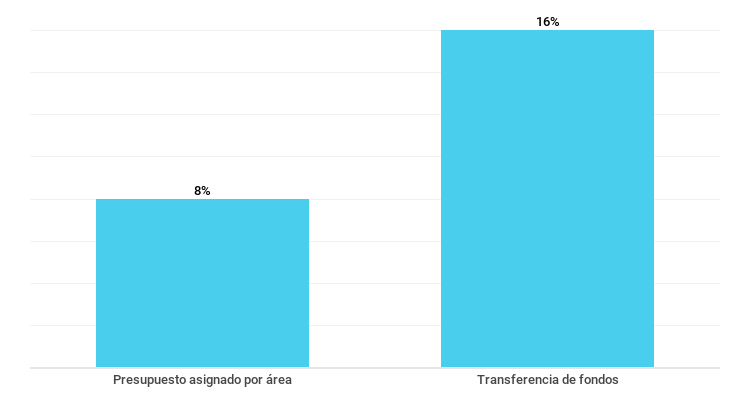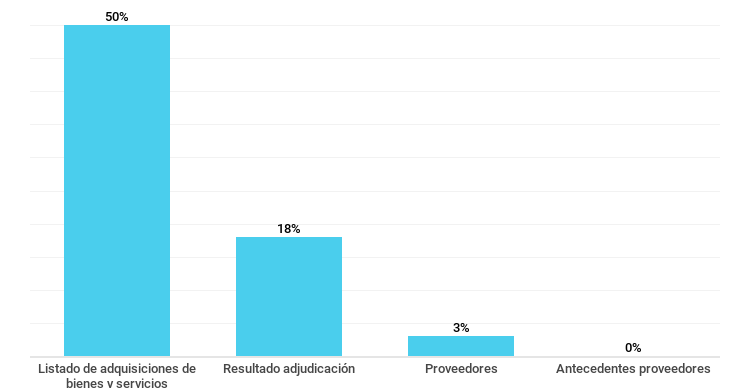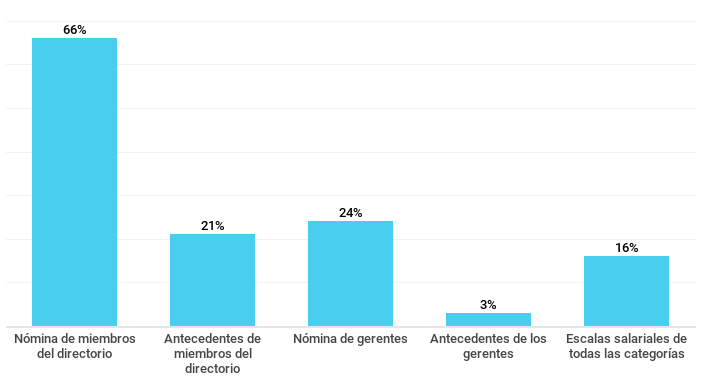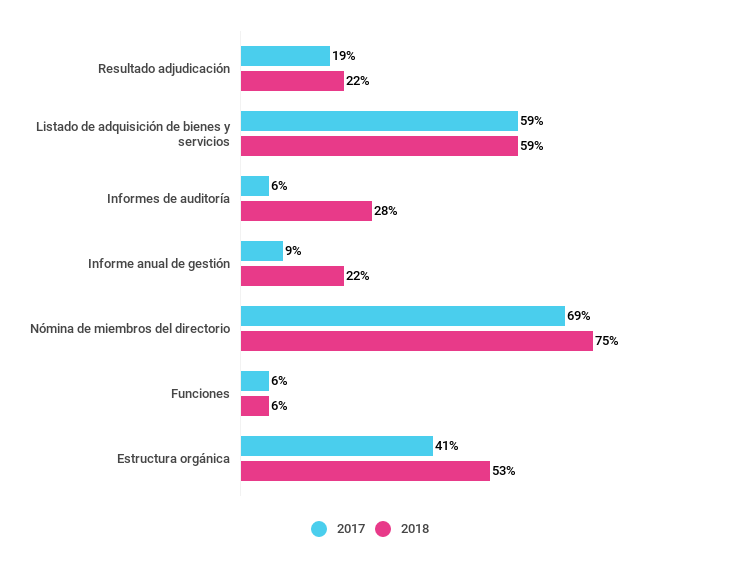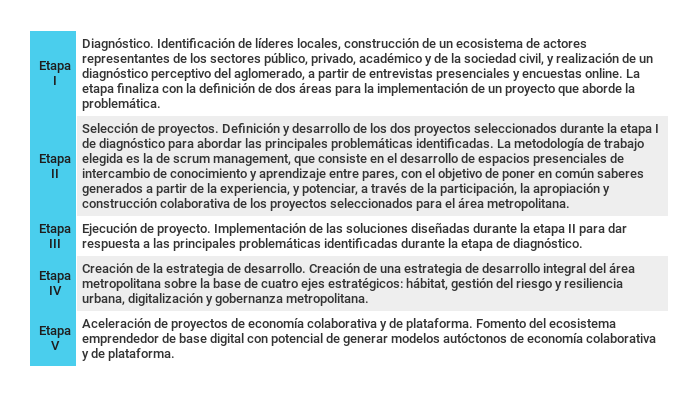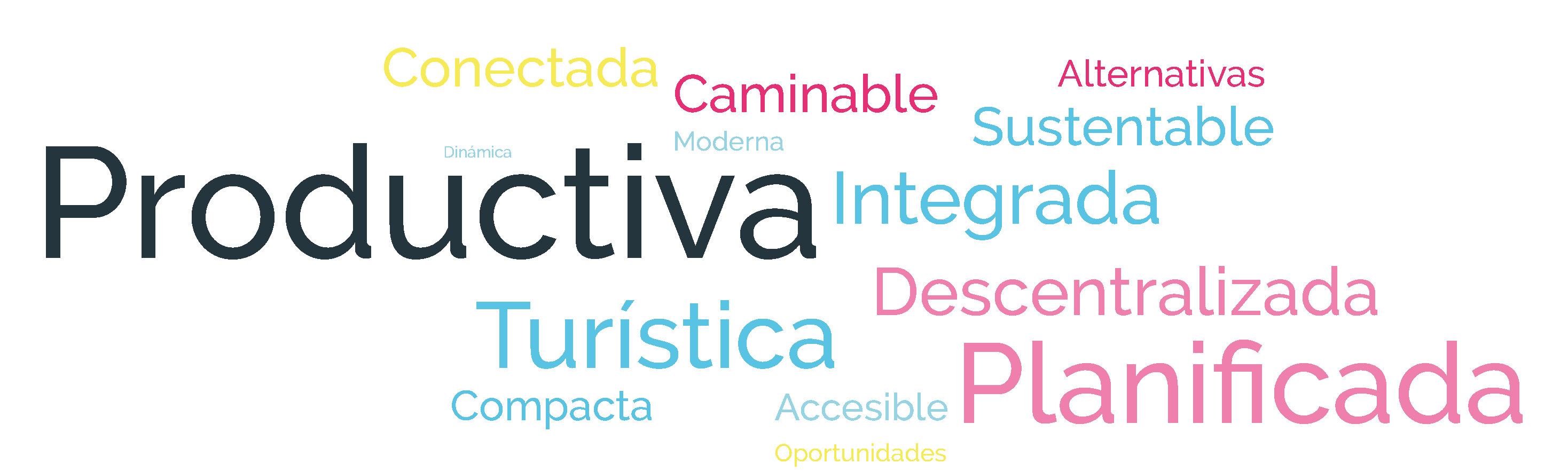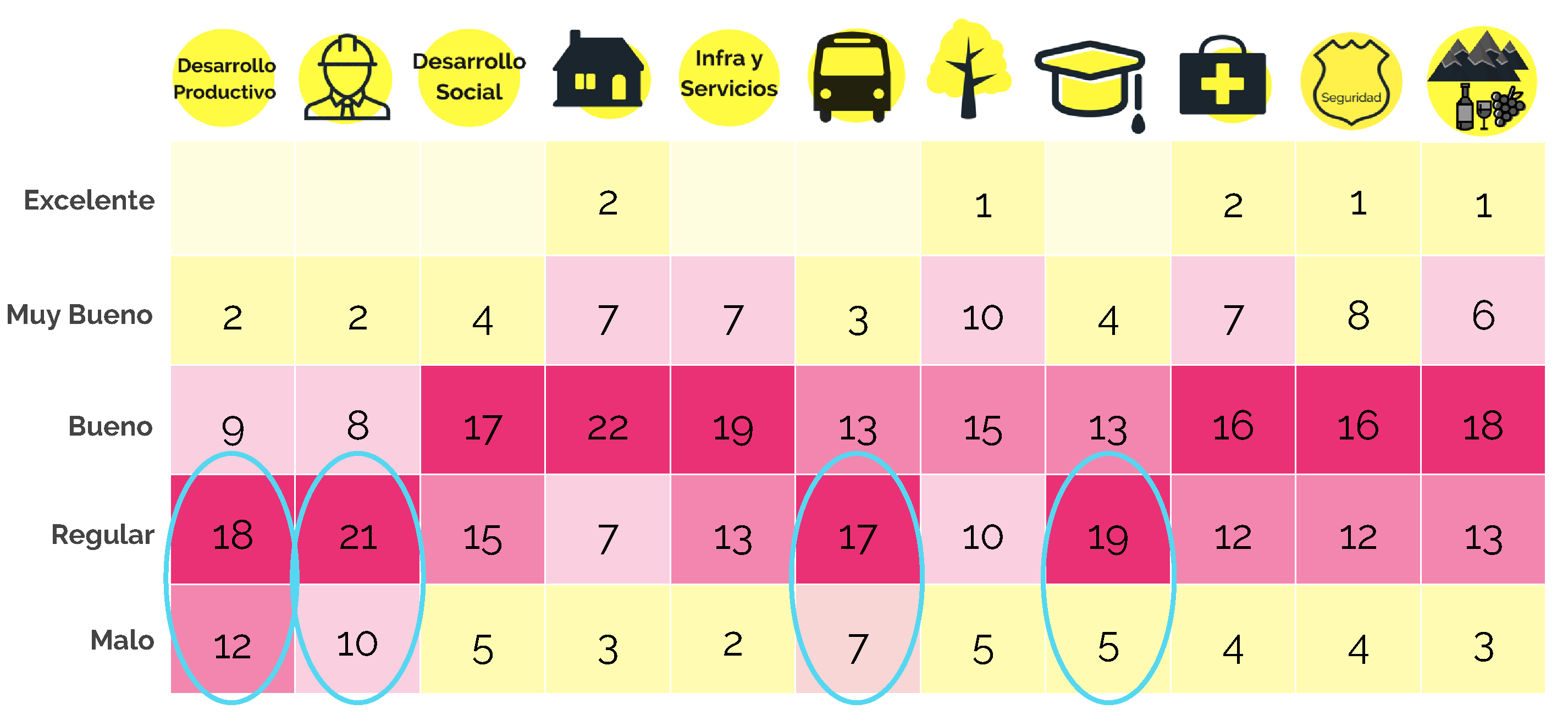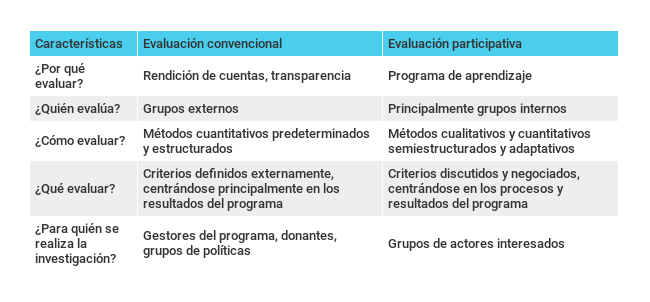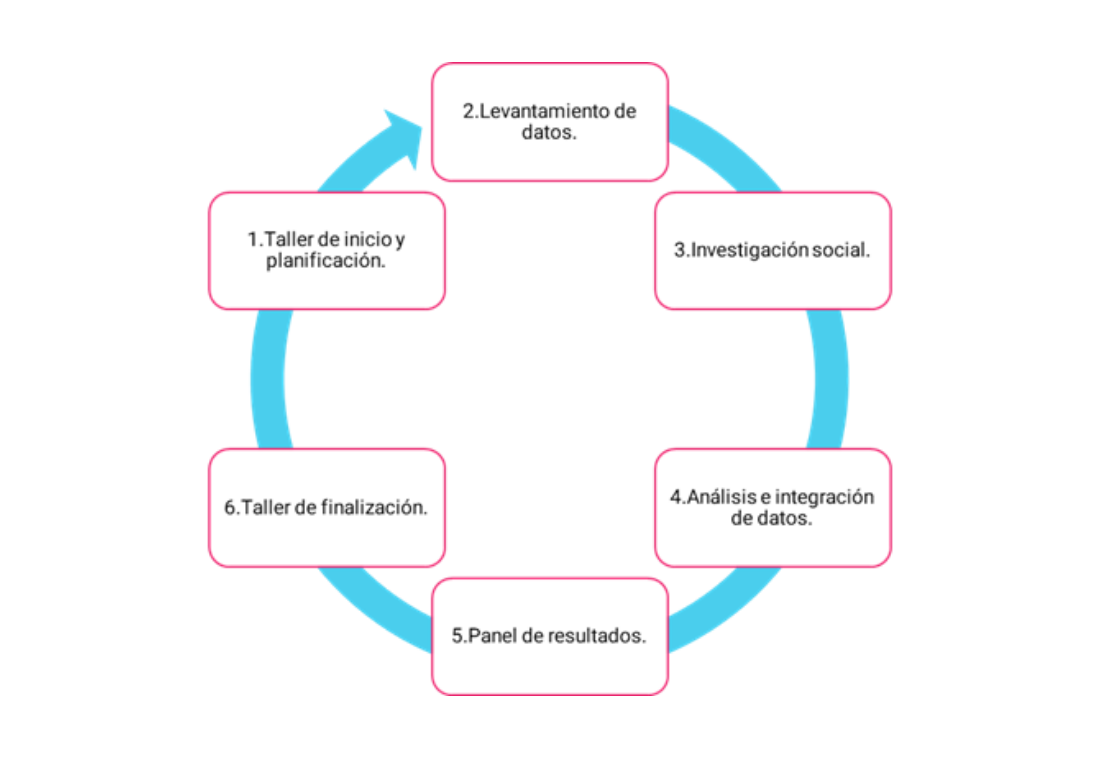El mundo está comenzando a transitar una nueva revolución industrial —la cuarta— en la que la inteligencia artificial (IA) se destaca como una tecnología de propósito general (TPG) que lo cambia todo: la forma en que producimos, consumimos, comerciamos y trabajamos. La irrupción de IA y otras tecnologías asociadas no se circunscribe a un conjunto reducido de sectores y actividades sino que es masiva.
La experiencia de las revoluciones industriales previas sugiere que aquellas firmas y países que más rápido adoptan las nuevas tecnologías son quienes obtienen más oportunidades de crecimiento. Estos episodios fueron unos de gran divergencia en los ingresos, la productividad y el bienestar entre los países. La cuarta revolución industrial abre una oportunidad de crecimiento para muchos países en desarrollo, incluyendo a Argentina.
Para entender cómo puede impactar la cuarta revolución industrial y más precisamente la irrupción de la IA en la economía argentina, se desarrolla en este documento un ejercicio de simulación de escenarios alternativos de adopción y difusión de la IA y su impacto sobre el crecimiento de la economía y varios sectores en particular en los próximos 10 años. El ejercicio sugiere que el ritmo de crecimiento económico potencial podría acelerarse en más de un punto porcentual por año durante la próxima década, alcanzando el 4,4% si Argentina logra romper con la tendencia histórica y acelerar la tasa de adopción de tecnologías asociadas a la IA. Los ejercicios muestran también que la aceleración del crecimiento no se restringiría a un pequeño puñado de sectores de alta tecnología sino que sería un fenómeno de carácter general.
Una rápida e intensa adopción tecnológica no es automática: requiere de empresas dinámicas que puedan absorber las tecnologías asociadas con IA y, sobre todo, de una fuerza de trabajo con habilidades, capacidades y conocimientos compatibles y complementarios a esas tecnologías. Es allí donde Argentina enfrenta un gran desafío: apenas un 16% de sus trabajadores cuenta con las habilidades que se potenciarán con la revolución de IA. Así, el papel del Estado es central para promover y facilitar el proceso de adopción tecnológica por parte de las firmas y para readaptar las habilidades de los trabajadores.