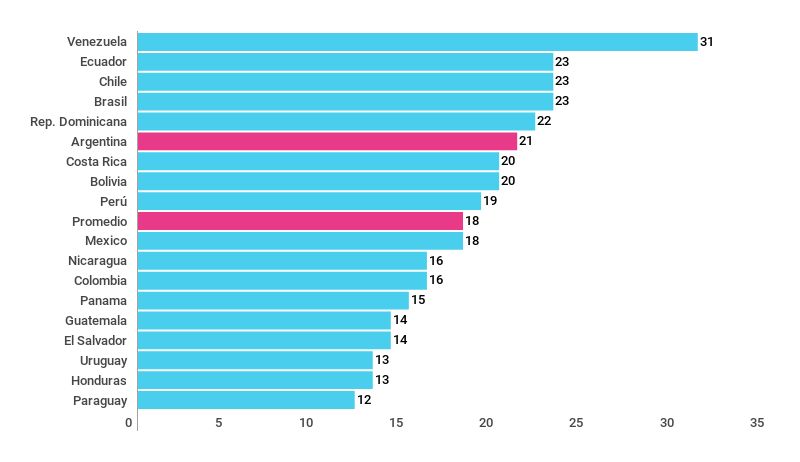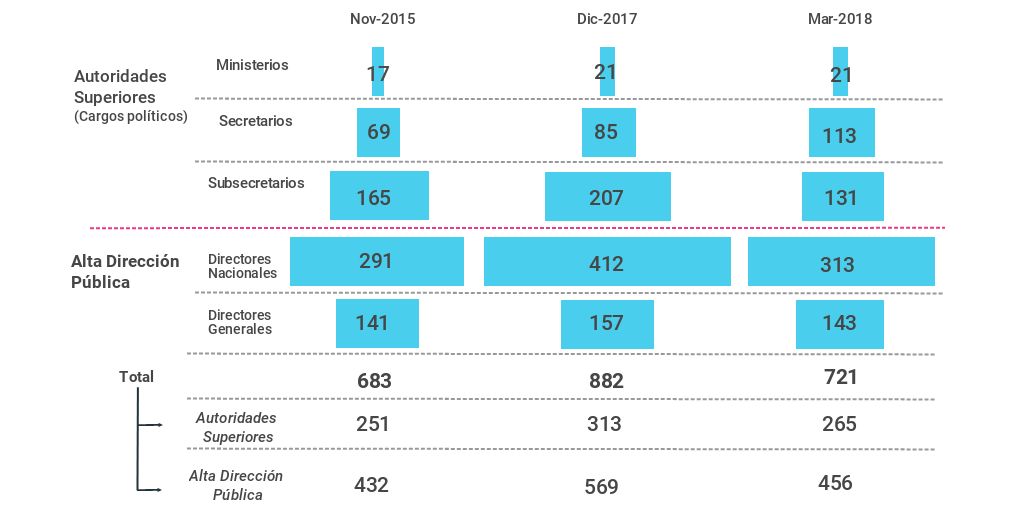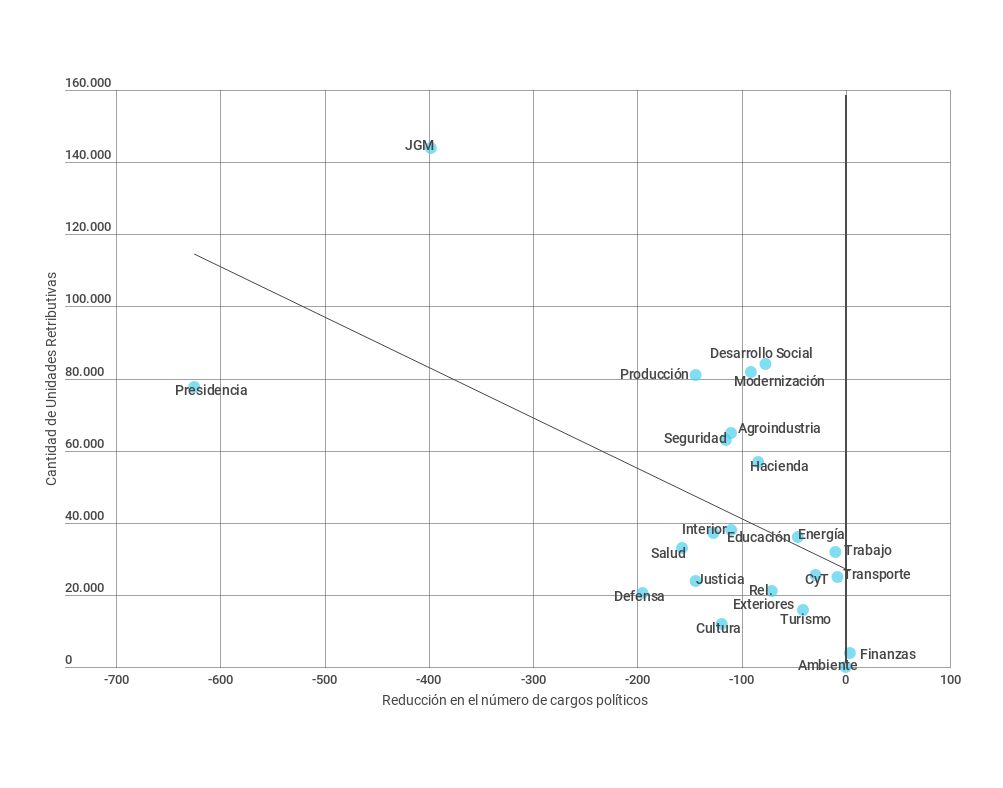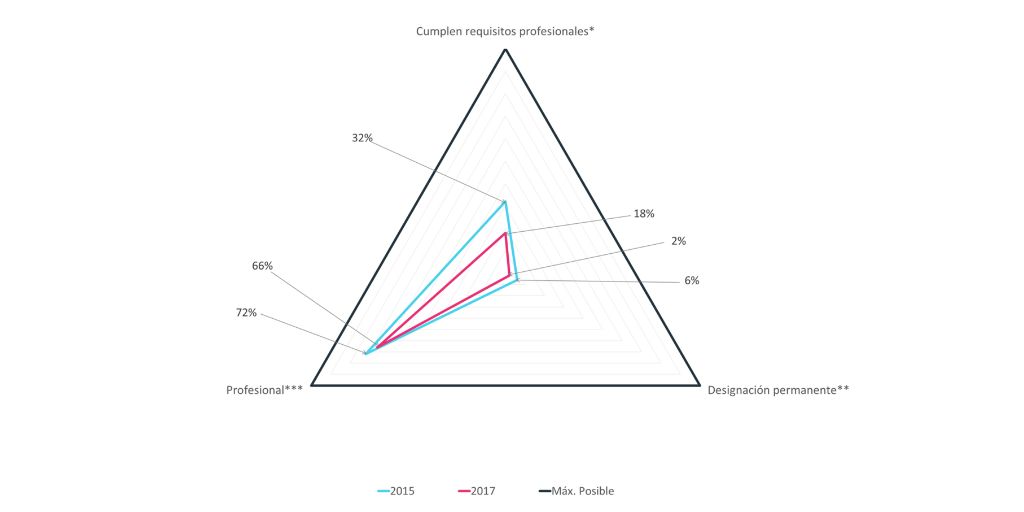A 10 años de la elaboración de los Lineamientos Estratégicos para el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Mesa para el Desarrollo Integral de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) fue una iniciativa del Programa de Ciudades de CIPPEC acompañada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Allí, especialistas en temas como la economía, el ambiente y el crecimiento urbano de la RMBA revisaron y discutieron los lineamientos elaborados en 2007 para entender la trayectoria de la RMBA durante la última década con el fin de impulsar un desarrollo urbano más equitativo, eficiente y sostenible.
¿Qué son los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos?
Los Lineamientos Estratégicos Metropolitanos (LEM) son un plan metropolitano que desarrolló la Subsecretaria de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en acuerdo con la Secretaria de Planeamiento del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires entre 2005 y 2007. En ese momento, se cumplían 30 años de la sanción de la Ley Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo que encomienda al Gobierno Provincial la formulación de lineamientos estratégicos como una base sobre la cual discutir, y eventualmente consensuar, un marco de referencia que permita dar coherencia a las políticas públicas y a las iniciativas de la sociedad que involucran al AMBA.
¿En qué consistió la Mesa para el Desarrollo Integral de la Región Metropolitana de Buenos Aires?
La iniciativa se dividió en dos etapas: la primera consistió en una revisión técnica de los Lineamientos Estratégicos desarrollados en 2007 por la oficina Metropolitana de Buenos Aires.
La segunda consistió en la organización de los encuentros que propusieron diálogos con los referentes involucrados con el fin de identificar oportunidades para el desarrollo integral de la metrópolis. La convocatoria de las mesas se basó en un mapeo de actores del sector público, privado, social y académico que estuvieron involucrados en la elaboración de los LEM, así como también de otros que tomaron protagonismo en los últimos años y en la actualidad.
Participaron de los encuentros funcionarios del gobierno nacional, de la provincia, y de la ciudad, expertos sectoriales, académicos, y organizaciones de la sociedad civil. Cada mesa fue guiada por un eje temático vinculado a la estructura de los LEM y los invitados fueron convocados según su especialidad. Los ejes tratados fueron: matriz ambiental, matriz de crecimiento urbano, matriz productiva y matriz institucional.
Hacia una nueva agenda metropolitana
Al revisitar los LEM y analizar los sucesos relevantes de la última década, fue fácil identificar los temas que deberían considerarse para la actualización de una nueva agenda metropolitana para Buenos Aires.
En términos generales la propuesta consta en evitar la mirada sectorial de las problemáticas metropolitanas y, en cambio, implementar un enfoque holístico estructurado en dimensiones tales como equidad, resiliencia y nuevas tecnologías.
A raíz del trabajo realizado en las mesas se arribó a un conjunto de recomendaciones para aquellos encargados de la gestión pública metropolitana con el fin de mejorar las prácticas en torno a la gobernanza metropolitana:
1) Incorporar nuevos temas, conceptos y contextos que surgieron desde la creación de los LEM
En los últimos diez años han surgido nuevos temas en el ámbito de las políticas públicas y algunos conceptos se instalaron en las agendas de gobierno. Entre ellos, las nociones de:
- Ciudad resiliente. Es necesario desarrollar estrategias y destinar más recursos con especial énfasis en la mitigación y adaptación de las ciudades frente al cambio climático, entre otros riesgos. El desarrollo de nuevos loteos, urbanizaciones y edificios, tanto para uso comercial como residencial, deben enmarcarse en una política urbana integradora y articulada entre las diferentes dependencias del Estado que intervienen en la aprobación de los desarrollos inmobiliarios.
- Ciudad inteligente. El uso creciente y adecuado de las nuevas tecnologías de información, comunicación y participación ciudadana es crucial para mejorar los procesos de gestión urbana y la administración pública. La promoción del gobierno abierto, el empleo de big data para mejorar la calidad y alcance de los servicios públicos, la aplicación de sensores que midan la calidad de la infraestructura urbana, entre otros, sirven para la mejora en la toma de decisiones y los sistemas de monitoreo de las políticas públicas.
- Ciudad equitativa. La igualdad de género y el acceso equitativo a la salud y educación son elementos clave para desarrollar ciudades más equitativas que no fueron contemplados en los LEM.
- Derecho a la ciudad. El reconocimiento de nuevos derechos colectivos en cuanto al acceso al hábitat digno, el espacio público, el equipamiento de calidad y la participación en la toma de decisiones debe ser la base para planificar las acciones contendientes al ordenamiento territorial y el acceso al suelo en la región. En este sentido, cabría también considerar la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer la perspectiva de derecho del plan.
2) Revisar la metodología implementada en la elaboración de los LEM de 2007 con un abordaje integral en vez de sectorial
Además de considerar los nuevos temas y conceptos surgidos en la última década, es necesario revisar el proceso por el cual se llevó a cabo la delineación de los lineamientos estratégicos: hay que abordar el análisis de la problemática metropolitana en forma integral, superando las miradas estrictamente sectoriales (transporte, energía, vivienda, espacio público, entre otros) y para comenzar a encarar los nuevos desafíos planteados (resiliencia, equidad y economía digital, entre otros) desde temáticas transversales tales como el bienestar o riqueza, la cultura y la gobernanza metropolitana.
Así, se podrá reconstruir la trama de actores institucionales clave e identificar los vínculos que deben establecerse entre las diversas áreas y niveles de gobierno, así como también con organismos autárquicos, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, para encarar las problemáticas de la región metropolitana.
La mirada integral del territorio debe asimismo incorporarse en los diferentes estudios y proyectos que se formulen para alcanzar las metas de la futura agenda metropolitana. La ausencia de una mirada estratégica e integrada sobre el sistema portuario es una de las tantas problemáticas que ponen de manifiesto este requerimiento.
3) Promover un proceso participativo para la elaboración de una agenda metropolitana para la RMBA 2030 donde lo actores políticos y técnicos identifiquen y prioricen acciones coordinadas
Generar dispositivos institucionales para mejorar las modalidades de participación de diversos actores de la sociedad civil en las propuestas de gestión y planificación de la región es prioritario ya que son vitales para alcanzar propuestas legítimas con factibilidad de implementación.
Para encarar satisfactoriamente este proceso participativo, el mismo deberá estar integrado tanto por el sector privado como por el público. Hacia adentro del sector público, deberá haber una articulación entre los distintos niveles jurisdiccionales (Nación, Ciudad y Provincia), así como también entre las diferentes áreas de gobierno de cada jurisdicción. Asimismo, el sector privado deberá incluir la participación activa tanto de las empresas como de la sociedad civil en su conjunto.
4) Incluir un estudio presupuestario sobre la RMBA
Plantear una nueva agenda metropolitana necesita contar con información presupuestaria fehaciente y detallada acerca de la RMBA. En este sentido, es indispensable diseñar un estudio sobre el gasto y recaudación de las jurisdicciones y los distintos niveles de gobierno alcanzados por la región, con el fin de poder detallar qué proporción de su presupuesto corresponde a la misma.
El Gasto Metropolitano surge de computar y agregar aquellas decisiones de gasto que se comparten, que trascienden a una única jurisdicción y que tienen una presencia e incidencia territorial en la zona geográfica metropolitana: no se trata de la suma matemática del presupuesto de la CABA y los 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, sino de identificar hacia adentro de los mismos cuáles son gastos en asuntos de carácter metropolitano.
De esta manera se podrá arribar a una idea sobre la cantidad de recursos que debería contar un organismo que tenga como objetivo gestionar la RMBA de manera eficiente y sostenible.
5) Incorporar una planificación de fortalecimiento institucional de las autoridades de la RMBA
La creación de ciertos organismos metropolitanos constituyen un pilar fundamental para el futuro de la región pero que se deben fortalecer mediante acciones específicas, tales como la Autoridad Metropolitana de Transporte; los comités de cuenca como ACUMAR, COMIREC y COMILU; la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires (CO.C.A.M.B.A); el Gabinete Metropolitano; el CEAMSE; AySA; el Mercado Central y la Agencia de Planificación.
Los nuevos LEM podrían sugerir planes de fortalecimiento institucional de los organismos existentes y, de ser necesario, la creación de nuevos. En este sentido, es importante tener en cuenta las diferentes posibilidades de institucionalidad metropolitana, que incluya la gestión integral de los servicios y que a su vez sea capaz de planificar y recibir competencias de los niveles de gobierno correspondientes.