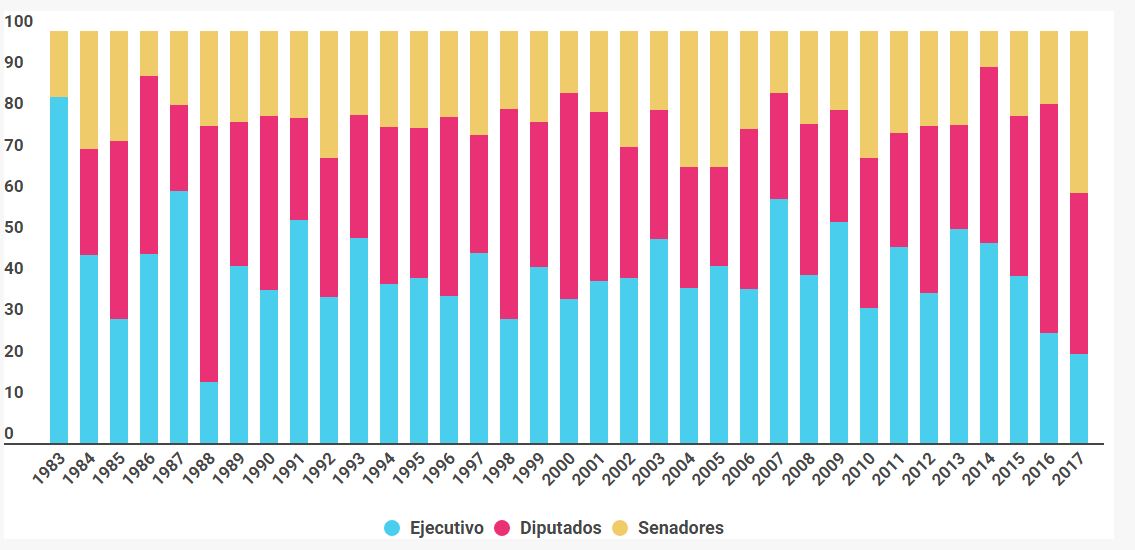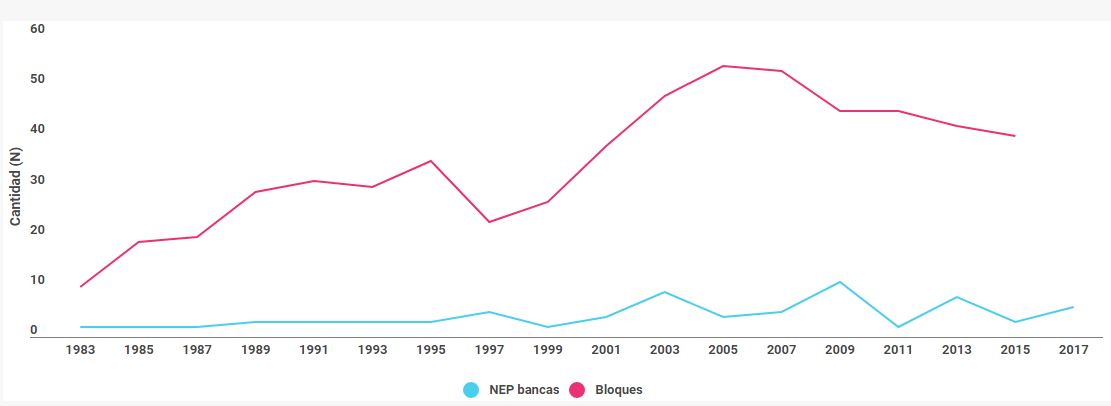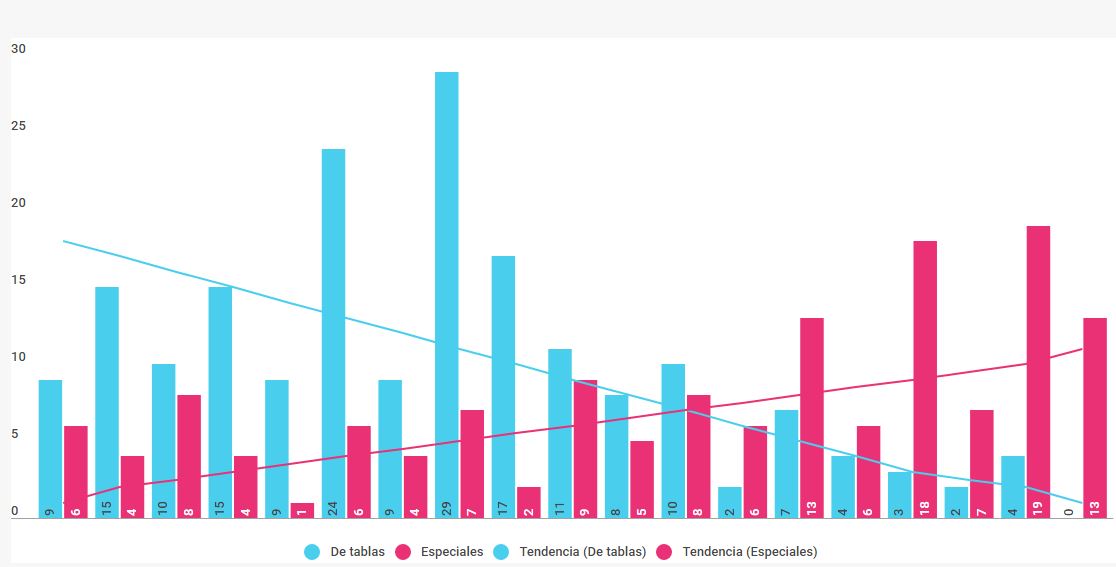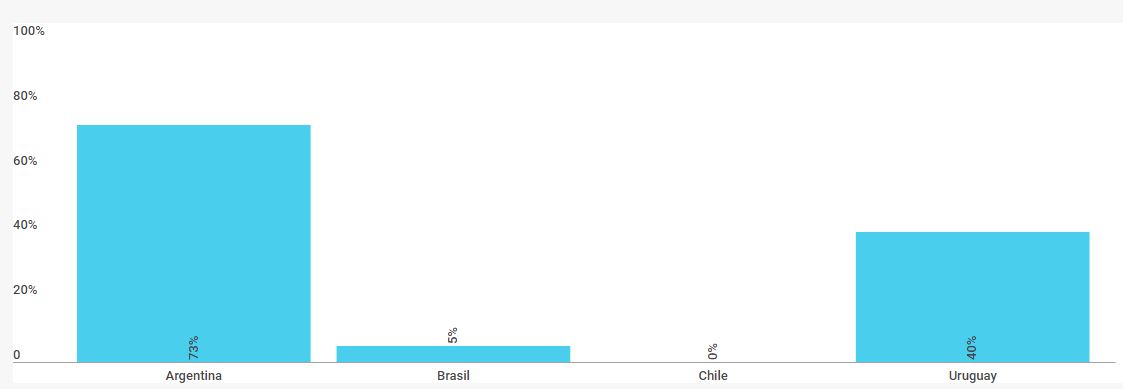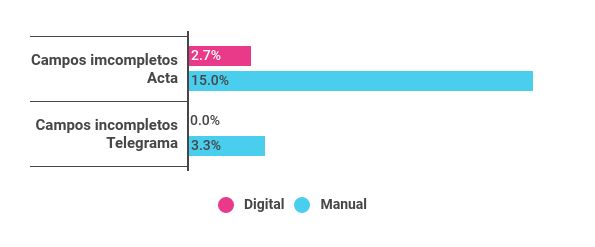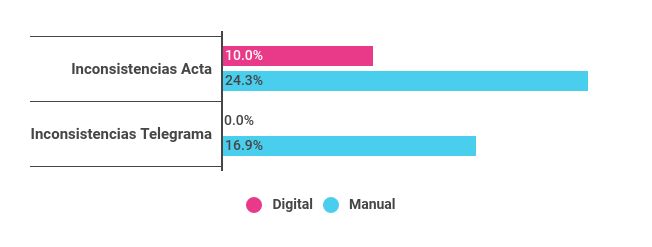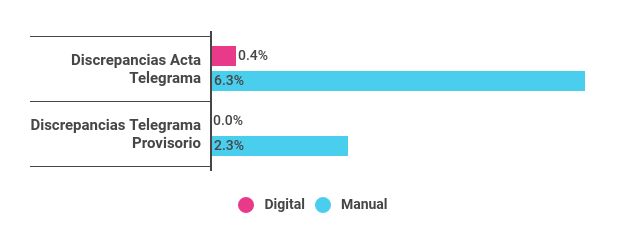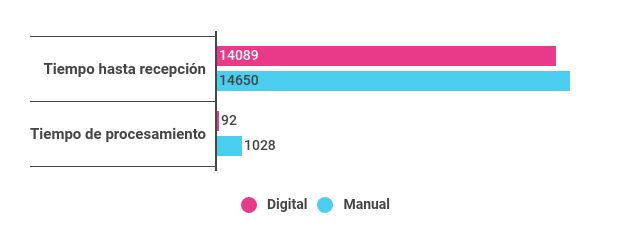La educación es la clave para alcanzar una sociedad más justa. Una educación de calidad y para todos es el primer paso para que las personas se puedan formar y desarrollar como ciudadanos plenos.
Nuestro sistema educativo presenta hoy dos grandes deudas en términos de cumplimiento de derechos educativos, uno a cada extremo de la educación básica: el nivel inicial y la secundaria.
En el nivel inicial, que se enfoca en los primeros 5 años de vida, hay una deuda en las posibilidades que tienen los niños de acceder y en la calidad de la educación que se les ofrece según dónde viven, su nivel socioeconómico y su edad. Los más pobres, las poblaciones rurales y los más pequeños son los más perjudicados. Las disparidades socioeconómicas se reflejan, por ejemplo, en el déficit de cobertura estatal para niños de 1 año: entre los pocos que asisten, el 68% lo hace en establecimientos privados. En términos territoriales, la asistencia a centros de crianza, enseñanza y cuidado para niños entre 0 y 4 años era del 61,7% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero de solamente el 15,5% en el noroeste del país. Estas disparidades jurisdiccionales son, además, una primera capa a la que se suma el carácter urbano, periurbano o rural del territorio.
Sabemos que lo que sucede en los primeros años tiene un efecto sobre las oportunidades que ese niño tendrá a lo largo de su vida. Estos años deben ser prioritarios y objeto de una política integral que reconozca que cuidado, enseñanza y crianza (CEC) son aspectos inseparables e igualmente importantes en esta etapa.
En principio, es fundamental aumentar y mejorar la oferta para niños de los 45 días hasta los 5 años. Además, es necesario integrar los registros de información existentes en un Sistema Único de Información que permita una mayor coordinación intersectorial, crear Estándares Curriculares Comunes que guíen el desarrollo de las prácticas en los diversos espacios que atienden a la primera infancia y fortalecer el rol de los supervisores, que son quienes tienen la capacidad de acompañar a las instituciones. En cuanto a los profesionales a cargo de las tareas CEC, debemos mejorar los procesos de formación y acreditación así como asegurar condiciones adecuadas para que realicen su trabajo.
El nivel secundario es hoy el último nivel educativo por el que transita la gran mayoría de los jóvenes de nuestro país: 85% de quienes están en edad de asistir lo hacen. A pesar del potencial transformador de las trayectorias juveniles que esto le otorga, enfrenta serios problemas a la hora de atraer, retener y graduar a todos los jóvenes con aprendizajes de calidad. Las cifras de abandono, por ejemplo, se disparan cuando los alumnos ingresan en el nivel secundario: mientras que en el nivel primario la tasa de abandono no llega al 1%, entre los grados 7 y 9 (correspondientes a la secundaria básica) asciende a 8,2%, y alcanza el 13,6% entre los grados 10 y 12 (datos de 2014-15). A los 17 años, el 28% ha abandonado el nivel.
Los datos son aún más preocupantes cuando ponemos la lupa sobre el aprendizaje. En las evaluaciones Aprender 2017, que solamente evaluó a los jóvenes que lograron llegar al último año del nivel secundario, el 17,9% no alcanzó niveles de desempeño básicos en Lengua, y 41,3% no lo logró en el caso de Matemática. Esto es especialmente preocupante ante un escenario donde 88% de los alumnos proyectan continuar estudiando o trabajar al finalizar la escuela secundaria.
El Estado del futuro debería convertir a este nivel en una institución social que pueda equipar a todos los jóvenes con las herramientas para desarrollar sus proyectos de vida con autonomía e inclusión social, comenzando por el desempeño exitoso en ámbitos de inserción post-escolares. Para eso, la secundaria debe tener una propuesta educativa transformadora, más cercana a los intereses y preocupaciones de los alumnos, centrada en el acompañamiento y sostén de sus trayectorias y en el apoyo a la confección de proyectos de vida.
Esta búsqueda requiere que haya condiciones para construir y ejecutar proyectos pedagógicos en equipo y para ello, que la designación de los docentes sea por cargo y no por hora. Por otra parte, requiere que el currículum sea integrado, actual y flexible, que los docentes y las instituciones dispongan de financiamiento para proyectos pedagógicos que sean significativos para los alumnos, y que el régimen académico habilite un abanico más diverso de formas y tiempos de progresar en el nivel, compatible con la diversidad de realidades juveniles que lo transitan.
Estas propuestas deben articularse con otras tres cuestiones más estructurales que atraviesan todo nuestro sistema educativo. Garantizar el cumplimiento de los derechos educativos requiere de un Estado que otorgue prestigio a la docencia, ofrezca niveles de financiamiento adecuados y equitativos a nivel federal, y que promueva una fuerte articulación entre la información, la investigación y la innovación educativa.
En primer lugar, es urgente avanzar en una profunda revisión de la carrera docente. Estos cambios deben articular las trayectorias profesionales de los docentes con la búsqueda de mejores aprendizajes: no puede haber una sin la otra. En la práctica, esto implica mejorar las condiciones salariales, pero también la organización de la carrera profesional. Es necesario incluir una trayectoria horizontal, que admita la posibilidad de que docentes comprometidos y entusiasmados por la enseñanza en el aula, no se vean obligados a dejarla y convertirse en directivos como única forma de ascender. La formación docente debe diferenciar entre los saberes necesarios para ejercer como docente o director.
En segundo lugar, el financiamiento de la educación debe ser más justo a nivel federal. En la actualidad, las provincias presentan amplias desigualdades: las diferencias entre ellas se ven en los salarios, el gasto por alumno y esfuerzo presupuestario en educación que hace cada una. La brecha entre el salario en la provincia que paga mayores salarios a sus docentes (Santa Cruz) y la que paga menores valores (Santiago del Estero) es de 2,2 veces. El esfuerzo educativo también varía entre las provincias: mientras que Buenos Aires destina 36% de su presupuesto a educación (es la que mayor proporción aboca al sector), Santiago del Estero destina el 20%.
En tercer lugar, la mejora de nuestro sistema educativo exige reformar las políticas de información e investigación. Se necesita de un Estado capaz de conducir procesos de investigación aplicada de manera articulada entre las agencias de ciencia y técnica, las universidades, el tercer sector y las empresas. Necesitamos contar con información más oportuna y detallada (que permita el seguimiento de trayectorias educativas individuales), pero también con ministerios y organizaciones capaces de interpretar esa información con fines diagnósticos y propositivos, y de alimentar procesos de innovación capaces de transformar la realidad educativa de nuestro país. Un Estado diseñando políticas educativas sin evidencias robustas que las respalden es un Estado que actúa a ciegas.
Estas políticas prioritarias son los pilares para construir un sistema educativo que genere más igualdad y aporte a la construcción de una sociedad más justa. Implementar cada una de estas políticas tiene líneas de acción particulares, pero necesita partir de una perspectiva más amplia con un fuerte sentido de justicia educativa. Solo una mirada de largo plazo que se apoye sobre un diálogo constructivo y un uso riguroso de la evidencia permitirá integrar un proyecto educativo con uno de sociedad, para lograr una democracia fuerte y una sociedad más equitativa.