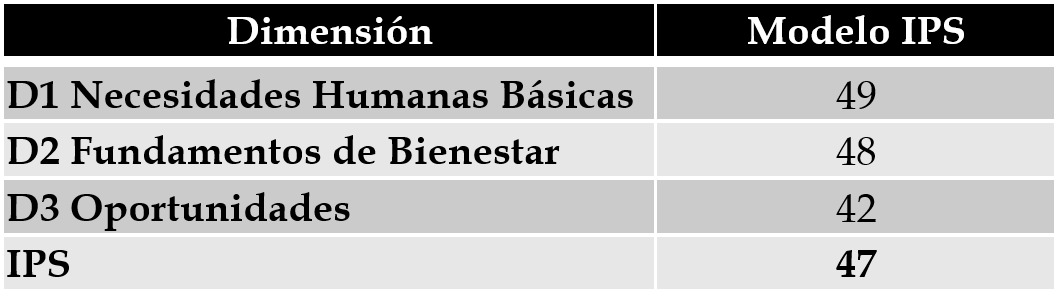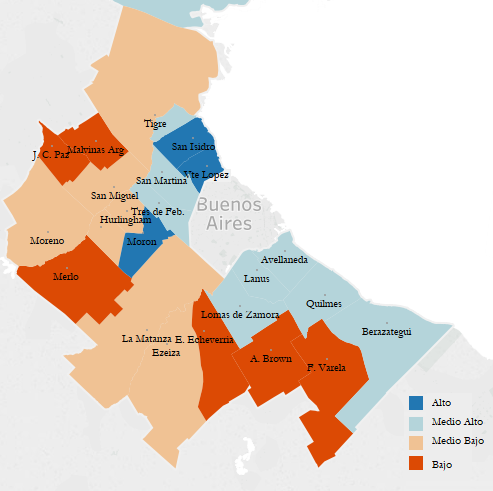En el mundo, la masiva inserción laboral de la mujer ha sido uno de los sucesos más relevantes social y económicamente en la última mitad de siglo y Argentina no ha sido la excepción. Sin embargo, desde principios de los años 2000 la participación laboral femenina declinó y, actualmente, solo una de cada dos mujeres trabaja o busca empleo.
Aun cuando logran sortear los obstáculos e insertarse laboralmente, las mujeres registran una mayor tasa de desempleo e informalidad, se concentran en sectores menos dinámicos y en puestos de trabajo de menor jerarquía lo cual alimenta la brecha salarial entre varones y mujeres. Así, pese a los avances en la equidad de género, quedan cuentas pendientes para el goce efectivo de los derechos de las mujeres.
Un ámbito relevante para el análisis de la desigualdad de género en Argentina es el de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME). Se estima que las PyME representan alrededor del 64% del empleo total (4 millones de puestos de trabajo) y el 99% del total de empresas activas. Sin embargo, en términos de género, la información es escasa.
Este trabajo indaga en la igualdad de género en las PyME. Para ello analiza la situación actual en relación a los determinantes para emprender, los condicionantes para la continuidad de una firma, la distribución sectorial y el uso de tecnologías por género. Se emplean diversas bases de datos, entre ellas la encuesta Future of Business compilada por Facebook en colaboración con la OCDE y el Banco Mundial, la cual abarca a compañías con presencia digital.
Los datos muestran que las mujeres están subrepresentadas en las PyME, pero que hay paridad en la participación por género en la propiedad de empresas que utilizan plataformas digitales. Varones y mujeres reportan motivos y obstáculos similares para emprender. Sobre las fuentes de capital inicial, ambos utilizan ahorros personales para comenzar la actividad, pero las mujeres declaran en mayor medida recibir apoyo de su pareja.
Las empresas de propiedad masculina tienen una mayor antigüedad. Las mujeres continúan con su emprendimiento por cuestiones de flexibilidad horaria, mientras que ellas eligen en menor medida continuar por razones de rentabilidad e ingresos y su emprendimiento suele representar un menor porcentaje de sus ingresos totales.
Sobre la distribución por rama de actividad, las mujeres se concentran en comercio, hotelería, restaurantes y en servicios comunitarios, sociales, personales y de salud. Ellos se aglutinan en comercio, hotelería y restaurantes, en servicios financieros, inmobiliarios y empresariales, y en transporte, almacenaje y comunicaciones, verificando la existencia de “paredes de cristal”. A la hora de elegir la industria, ambos resaltan la importancia de desplegar sus intereses y habilidades y conocer gente en el área. Sin embargo, ellos consideran en mayor medida que la industria les garantice ingresos en el futuro; para ellas, es más importante que las barreras de ingreso al sector sean bajas.
Este análisis da cuenta de los fenómenos de segregación horizontal y vertical que experimentan las mujeres en el mundo PyME e impiden su pleno desarrollo profesional. Dado el rol fundamental de las PyME en la economía argentina, resulta esencial asegurar las condiciones necesarias para mitigar las desigualdades por género y promover el goce efectivo de los derechos de las mujeres en el mercado laboral.

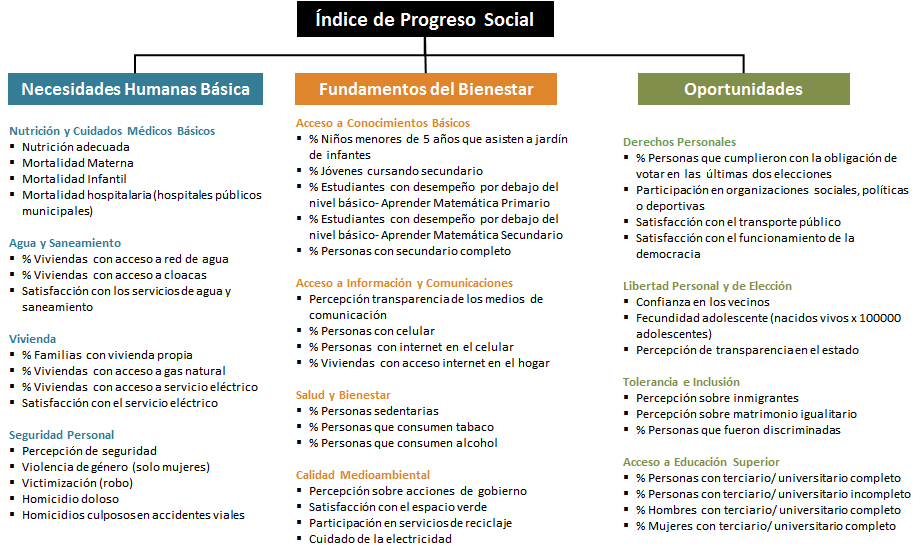 Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia