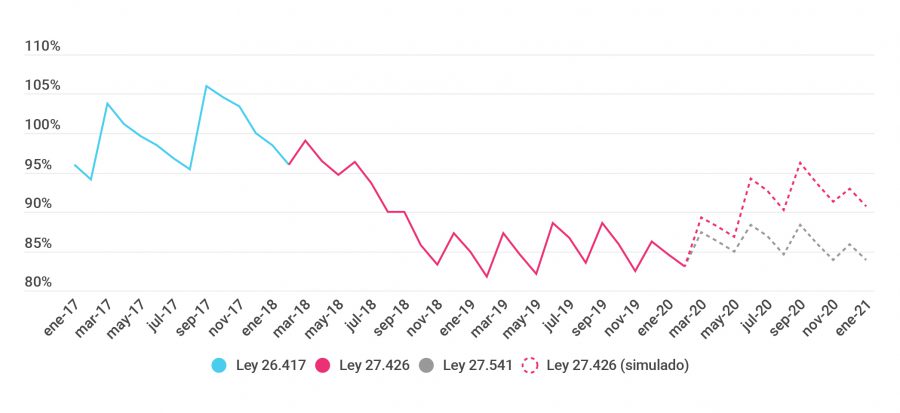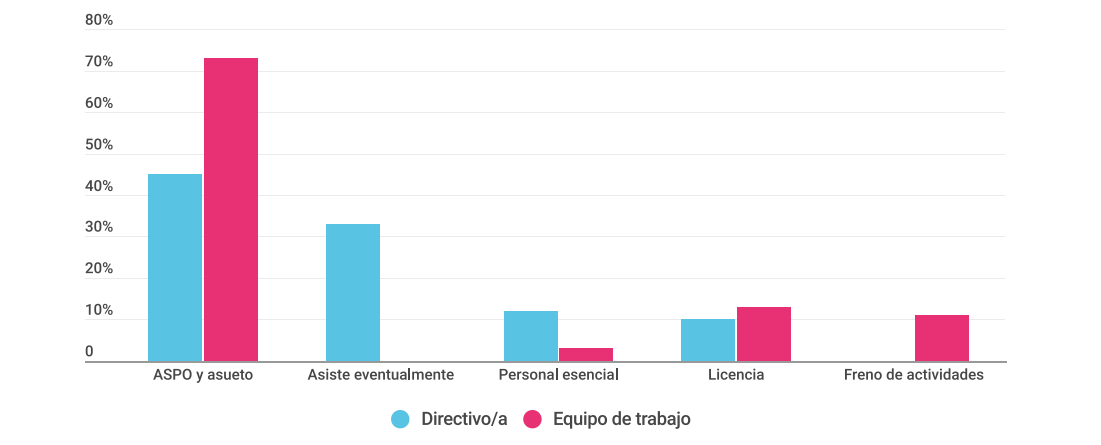La pandemia de la COVID-19 ha causado una disrupción sin precedentes en la educación. Ha evidenciado hasta qué punto los sistemas educativos no están preparados para enfrentarse a las crisis. Los cierres de las escuelas en todos los países constituyeron una primera respuesta casi universal que en la primera fase parecía completamente necesaria. Sin embargo, sus efectos son muy negativos y profundizan las desigualdades. Los países del G20 se enfrentan a un doble desafío. Todos han de responder a nivel nacional y algunos deben también responder como donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. El presente informe recomienda una planificación educativa sensible a las crisis y un sólido enfoque basado en la equidad, con el fin de garantizar la continuidad de la educación, respetando siempre íntegramente las medidas sanitarias. Se sugieren acciones para los países del G20 y los donantes, con el objeto de reconstruir y apoyar los sistemas educativos resilientes, avanzando desde las primeras respuestas a la recuperación.