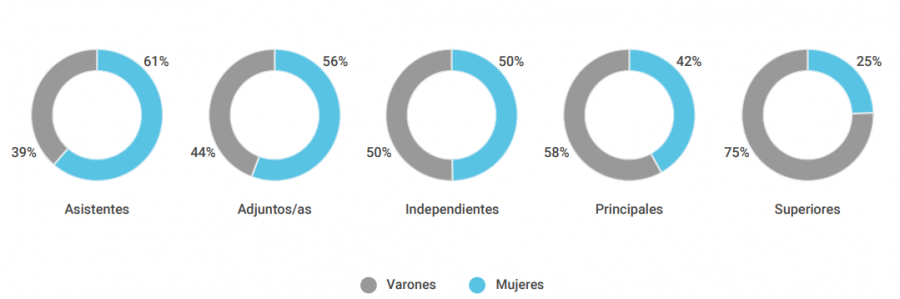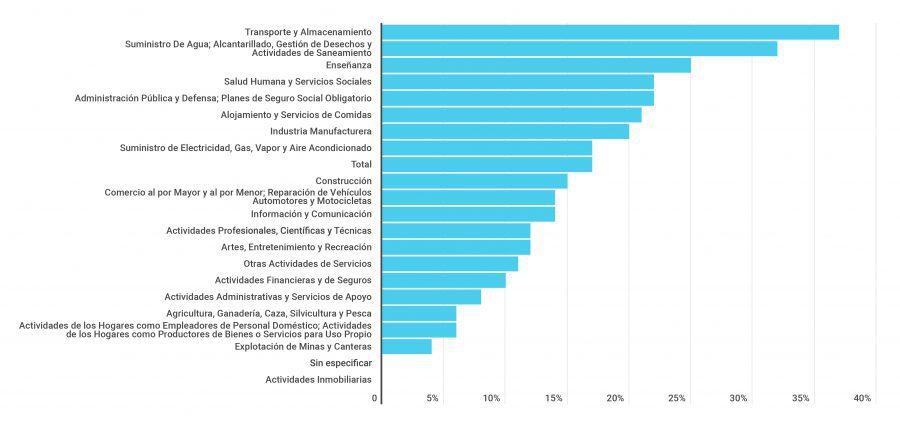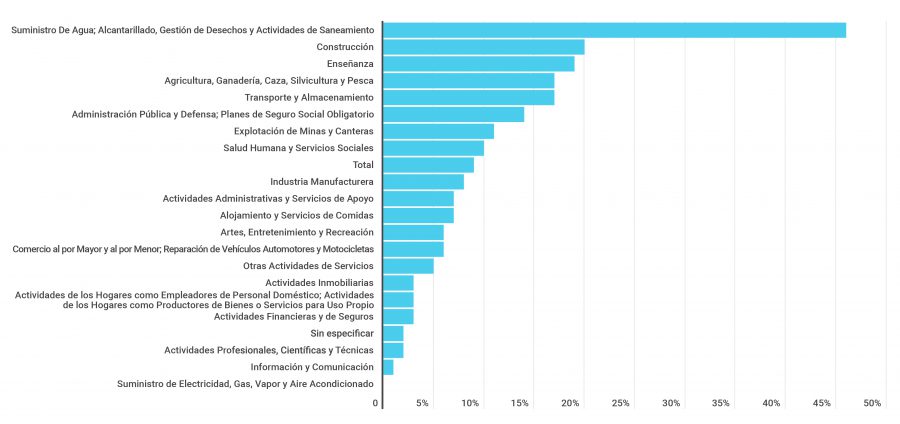Publicado en noviembre del 2020
Desde los primeros años de la transición a la democracia, la Argentina ha construido un consenso sorprendente respecto de las reformas necesarias en el sistema de justicia. La conexión entre autoritarismo, centralización del poder y falta de rendición de cuentas llevaron al rechazo del sistema inquisitivo en el proceso penal y en general a una reacción contraria a los procesos escritos, y a la lejanía entre los jueces y juezas y las personas que usan el servicio de justicia.
Así, hoy tanto en la academia como en la sociedad civil y en amplios espacios de las profesiones del derecho, la visión sobre el Poder Judicial futuro de la Argentina tiene rasgos claros:
1.Una justicia igualitariamente accesible (que remueva barreras geográficas, económicas, burocráticas, entre otras), confiable, con asesoramiento de abogados/as suficientes en cantidad y en calidad técnica y ética, que asegure el acceso a toda la ciudadanía sin distinciones ni segregaciones de ningún tipo.
2. Una justicia imparcial, con autoridades judiciales (jueces y juezas, fiscales, defensoras y defensores) seleccionadas por procedimientos transparentes que aseguren su idoneidad, independencia, perspectiva de género y compromiso con la democracia y los derechos humanos. Asimismo, autoridades judiciales que rindan cuentas de sus actos y que cuando incumplan sus deberes sean sancionadas mediante procedimientos públicos, transparentes y objetivos. Para ello, es fundamental contar con un Consejo de la Magistratura con la estructura, el equilibrio entre estamentos y la forma de funcionamiento que exige la Constitución, que restrinja al mínimo posible la utilización de subrogancias y traslados, así como cualquier otro mecanismo que incremente la discrecionalidad para cubrir los cargos.
3. Una justicia con procedimientos orales en todos los fueros, respetuosa en el trato, clara en sus comunicaciones, diligente en el cumplimiento de sus obligaciones, íntegra y comprometida con la construcción de su legitimidad.
4. Una justicia penal con procesos adversariales, orales y acusatorios en todo el país, que cuente con fiscales a cargo de la política criminal del Estado, con procesos deliberativos y de rendición de cuentas respecto del ejercicio de esa potestad, y con juicios por jurados.
5. Un Ministerio Público que cuente con plena autarquía financiera e independencia funcional del resto de los poderes del Estado, cuyas autoridades sean electas en forma no vitalicia, a través de mayorías agravadas que propendan a la selección de figuras que reúnan consensos amplios.
6. Una justicia que sostenga modelos de organización de jueces, juezas, defensores, defensoras y fiscales dinámicos, acordes a los procesos adversariales, e implemente Oficinas Judiciales para garantizar su dedicación plena y sin perturbaciones a las causas que se les presenten.
7. Una justicia que produzca información de calidad y pública sobre su funcionamiento, de forma tal que las definiciones en torno a su estructura y desempeño puedan ser guiadas por evidencia empírica.
8. Una Corte Suprema de Justicia con un número suficientemente acotado de decisiones por año como para generar jurisprudencia consistente a lo largo del tiempo y respetuosa de las aspiraciones de la Constitución. Una Corte transparente, accesible, con audiencias orales para la mayoría de sus resoluciones y decisiones claras.
9. La sanción de una nueva ley de amparo y la regulación legislativa de los procesos colectivos, como herramientas para garantizar el acceso real de la ciudadanía a la justicia.
10. Lograr una Justicia de estas características incluye también a las instituciones que apoyan a las judiciales: requiere que las facultades de derecho capaciten en los conocimientos y las destrezas necesarias, que los colegios de abogadas y abogados controlen la ética de la profesión y que las y los empleados judiciales estén capacitados y sean diligentes para apoyar el trabajo de las autoridades judiciales.
Muchos de estos acuerdos ya son ley: los nuevos códigos de procedimientos (incluido el procesal penal federal) ya han sido sancionados; otros, como la oralidad en el fuero federal civil y comercial, requieren aún reformas legislativas que confirmen prácticas que se vienen llevando a cabo en enormes sectores de la justicia del país; y aún otros como la reforma de los programas de enseñanza del derecho han atravesado procesos de cambio como nunca antes.
El proyecto de ley de organización de la justicia federal recientemente aprobado por el Senado de la Nación no contempla estos acuerdos y dificulta su implementación. Por eso, recomendamos que la creación de nuevos cargos en juzgados, cámaras, fiscalías y defensorías allí prevista se discuta en conjunto con las reformas aquí expuestas, para no profundizar un modelo de justicia que ha demostrado ser ineficiente.
Como organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la situación de la justicia, proponemos repasar estos acuerdos e insistir en su rápida implementación, a través de un debate robusto y participativo, que se concentre en las reformas necesarias para lograr una justicia independiente, igualitaria, transparente y accesible.